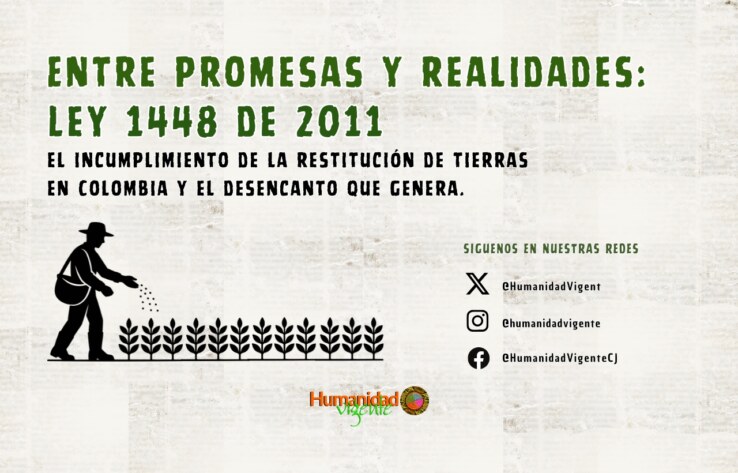Entre promesas y realidades: Ley 1448 de 2011 y el desencanto que genera el incumplimiento de la restitución de tierras en Colombia
¿Acaso la guerra no se acabó y se firmó la paz? ¡Es triste!
Estamos tan acostumbrados a los muertos,
que nuestra historia no tiene fechas; sucede como en el plano de una sola guerra.
Guerra que no se sabe cuándo comenzó y menos, cuándo puede terminar.
(A Molano).
La Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, constituye un importante precedente jurídico y normativo para el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado interno y la violencia sociopolítica en Colombia, que a corte del 31 de julio de 2025 y de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, suman 10.035.329 personas, de las cuales, 8.945.577 han sido desplazadas de manera forzada, y 46.377 han abandonado sus predios o han sido víctimas de despojo[1]. De acuerdo con la ley, se reconoce como víctima del conflicto armado a aquellas personas que, individual o colectivamente, han sufrido hechos de violencia (con posteridad al 1 de enero de 1985) derivados de transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos (Unidad para las Víctimas 2023).
Su propósito central, es reparar integralmente a quienes sufrieron hechos de violencia, garantizar la preservación de sus memorias propias y colectivas para establecer medidas que ayuden a evitar la repetición de las atrocidades de la guerra. Para ello, se creó un entramado institucional conformado por la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad para las Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, definiendo entre otros, los siguientes mecanismos de reparación: (i) restitución de tierras y territorios, (ii) indemnización administrativa, (iii) medidas de satisfacción, (iv) medidas de rehabilitación, y (v) garantías de no repetición. Este marco legal abrió un debate nacional sobre la tierra, su distribución y el papel del Estado en la garantía de los derechos territoriales del campesinado, el cual se profundizó con el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno Nacional, y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-EP -, una organización rebelde político militar, cuya lucha histórica estuvo estrechamente vinculada a la tierra, reivindicando el concepto de Reforma Agraria, el cual, de acuerdo con Fajardo (2014) “desapareció de las políticas hacia el campo e incluso entró a formar parte del léxico no permitido en el lenguaje oficial” (p. 97). De esta forma, en el Acuerdo de Paz, el término utilizado fue Reforma Rural Integral (RRI), la cual “sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural -hombres y mujeres- y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera” (Gobierno de Colombia; FARC-EP, 2016, p. 10).
En este punto, resulta importante preguntarse: ¿cuál es la diferencia entre una Reforma Agraria y una Reforma Rural? Dar respuesta a esa pregunta es clave para analizar el alcance y las limitaciones de las políticas de tenencia, ocupación, propiedad, pertenencia y explotación de la tierra. Aunque en el lenguaje común ambos términos suelen utilizarse como sinónimos, su significado difiere. Agrario, es una palabra griega proveniente de «agros», que significa campo, y del latín «ager» y «agri», también con el mismo significado. Además, se emana de «agriarius» en latín, que se traduce como campesino. Por otra parte, la palabra rural, etimológicamente hablando, viene del latín «rus» o «ruris» campo y del sufijo «al» que indica relativo, concerniente o perteneciente, también del latín «rurālis». “rural”, que sustituye hacia la primera mitad del siglo XVIII a rusticidad, que devenía del vocablo rústico tomado del latín «rusticus», usado en los siglos medievales definiendo a aquél “del campo, campesino” (Corominas, 1987, p. 516).
Como hemos visto, ambas palabras poseen en común matices conceptuales, pero con una delgada y sutil línea que incide en su orientación política. Según Joaquín Vanin (1985), lo agrario debe entenderse principalmente desde un sentido económico, con un componente social, referido a la tierra como recurso productivo: una extensión cultivable que genera bienes agrícolas y pecuarios, ya sea de manera natural o bajo la intervención humana. Por su parte, lo rural, se analiza desde un enfoque sociológico con un matiz económico, aludiendo no sólo a la tierra, sino también a las personas que habitan el campo, sus modos de vida, sus relaciones sociales y su interacción con el entorno. Bajo esta distinción, las reformas agrarias se enfocan en transformar los aspectos económicos de la vida en el campo, especialmente la distribución, uso y aprovechamiento de la tierra, así como la producción agrícola y agropecuaria. En cambio, las reformas rurales tienen un alcance más amplio e integrador, orientado a modificar las condiciones sociales, culturales y económicas de la población rural, abarcando tanto el acceso a la tierra como el mejoramiento de la calidad de vida, la infraestructura, la educación, la salud y la vida comunitaria. Ahora, cabe aclarar que no todos los que viven en el campo tienen la condición de campesinos. Para ello se requiere una relación estrecha con la tierra, vivir de su trabajo aplicado a labores agropecuarias y derivar su sustento y el de su familia de tal actividad, lo que le da una subjetividad propia, una manera de ser y estar en relación con la tierra y su trabajo, de donde se deriva su condición de sujeto de especial protección constitucional y titular de derechos específicos por su condición de campesino y campesina.
La ley 1448 de 2011, abrió el debate público sobre la tenencia de la tierra y el despojo como un problema estructural enviando un mensaje a los sectores que buscaban una salida negociada al conflicto social y armado y que consideraron fundamental trabajar el tema de la tierra en el marco de la construcción del Acuerdo de Paz. De ahí la creación de un entramado institucional para la formalización de siete millones de hectáreas de la pequeña y mediana propiedad rural como medida para evitar el despojo de tierras y territorios colectivos mediante el diseño e implementación de instrumentos como el Fondo Nacional de Tierras, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Plan Nacional para la Reincorporación. La versión final de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras está conformada por 208 artículos, algunos de ellos estrechamente ligados con el asunto de la tierra como el 71, 72,75,79 y 103, los que contienen el marco de principios jurídicos fundamentales de la ley, los derechos de las víctimas, las medidas administrativas relacionadas con la asistencia, intervención, ayuda humanitaria, reparación y no repetición.
En su implementación, la Ley 1448 de 2011, ha enfrentado tensiones entre las demandas históricas de las comunidades rurales y los intereses de sectores agroindustriales. Estos últimos, tras el plebiscito de 2016 y durante la renegociación del Acuerdo de Paz, lograron introducir cambios sustanciales al punto de la Reforma Rural Integral que, en buena medida, respondieron a sus intereses, entre ellos, la inclusión del principio de desarrollo integral del campo, que plantea un equilibrio entre distintas formas de producción, combinando la agricultura familiar con la agricultura comercial de gran escala, y promoviendo la competitividad, la integración horizontal y vertical, entre otros aspectos (Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016). Lo anterior alineado y en correspondencia con la lógica empresarial y de acaparamiento de la tierra. De igual manera, al establecer el texto final que “nada de lo establecido en el Acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”, se blindaron jurídicamente los intereses de los grandes terratenientes, limitando las posibilidades de una redistribución efectiva y equitativa.
La Corte Constitucional ha definido el derecho a la restitución como “la facultad que tiene la víctima despojada o que se ha visto obligada a abandonar de manera forzada la tierra, para exigir que el Estado le asegure, en la mayor medida posible y considerando todos los intereses constitucionales relevantes, el disfrute de la posición en la que se encontraba con anterioridad al abandono o al despojo” (Corte Constitucional, Sentencia C-820 de 2012), generando obligaciones que comportan acciones en favor del restablecimiento de sus derechos. En cuanto a las medidas de restitución de tierras, la Ley 1448 de 2011 establece medidas para proteger a las víctimas, testigos y funcionarios involucrados en el proceso de restitución, y “garantiza” la confidencialidad de la información. Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la república (2022-2026), la discusión sobre la tierra adquirió un nuevo impulso hacia la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI). A diferencia de gobiernos anteriores, este se ha caracterizado por hablar abiertamente de Reforma Agraria y de paz, retomando un concepto que durante años fue excluido del lenguaje oficial. En el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, se incluyó el cumplimiento del Acuerdo de Paz y, de manera explícita, la RRI como ejes de la acción estatal. En coherencia con ello, en agosto de 2023 se puso en marcha el Sistema Nacional de Reforma Agraria (SINRADR), creado desde la Ley 160 de 1994 pero nunca reglamentado.
De acuerdo al informe: El Desafío del Cambio, la Disputa Continúa[2], realizado por organizaciones y plataformas sociales defensoras de derechos humanos el cual analiza el tercer año de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, la restitución de tierras en Colombia sigue presentando problemas estructurales, lo que imposibilita que este derecho sea una realidad y cumpla con su propósito de reparar a las víctimas. Según el informe, a mayo de 2025, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) había recibido 165.246 solicitudes de restitución, de las cuales 146.007 (88%) fueron admitidas en la fase administrativa y cerca de 70% permanecen represadas sin decisión de fondo. Por otra parte, en la fase judicial, solo 24.371 demandas que incluyen 40.075 solicitudes pasaron a esta etapa, equivalentes apenas al 27,4% de los casos aceptados. En catorce años de implementación de la ley 1448 de 2011, (2011–2025), los jueces han emitido 10.330 sentencias que han resuelto 17.028 solicitudes, lo que significa que solo el 11,6% de las solicitudes aceptadas han alcanzado sentencia judicial. El promedio de duración de un proceso judicial de restitución de tierras es de 3,27 años, es decir, son procesos largos y complejos dada la baja capacidad del Estado de responder técnicamente a los retos que enfrenta el proceso de restitución de tierras, muchas veces a esta incapacidad técnica, se le suma la falta de voluntad política de los funcionarios judiciales y administrativos para que los procesos avancen de manera ágil, a lo anterior se añaden la inseguridad jurídica para las víctimas ya que la brecha entre la reparación formal (sentencia) y la reparación material (posesión efectiva) mantiene a miles de estas sin acceso real a sus tierras. El conflicto armado, los problemas con segundos ocupantes y la persistencia de intereses económicos y políticos sobre la tierra siguen siendo un desafío por una restitución real y efectiva que aporte a la construcción de paz desde los territorios.
La Reforma Rural Integral y la restitución de tierras, sigue siendo la más grande promesa incumplida de la paz en Colombia. Se firmó un Acuerdo que prometía transformar el campo, pero los hechos muestran otra cosa: la restitución de derechos territoriales, lejos de avanzar con la fuerza que exige la deuda histórica, ha terminado atrapada en trampas legales, intereses privados, y falta de garantías de seguridad para que las víctimas puedan retornar a sus territorios, bajo la inoperancia de la institucionalidad, y lo más peligroso es que muchos han querido presentar la restitución de tierras, como si fuera el límite de la Reforma Agraria, cuando en realidad debería ser su punto de partida. ¿De qué sirve un proceso “garantista” si en la práctica las víctimas se desgastan durante años en litigios interminables? La restitución debería ser, ante todo, un acto de justicia ágil y reparadora. El gran desafío no es solo proteger derechos en abstracto, sino devolver la tierra y la dignidad en vida a quienes la perdieron. Y esa deuda, la tiene que saldar el Estado, aun en medio de las limitaciones fiscales y la resistencia política y hasta militar de sectores claramente enemigos de la restitución. No quieren devolver lo que se robaron.
Bibliografía:
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43043
Registro Único de Víctimas, https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/
Lo que hemos acordado. El Acuerdo Final de Paz, https://humanidadvigente.net/wp-content/uploads/2017/04/Lo-que-hemos-acordado-el-acuerdo-final-de-paz.pdf
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Acuerdo-Final.aspx
Tesoro de los diccionarios históricos de la Lengua Española, https://www.rae.es/tdhle/agrario
Diccionario de la Lengua Española, https://dle.rae.es/rural
Cuéllar Benavides, J. (2024). Entre el monopolio de la tierra en Colombia y la reforma agraria: disputas históricas y luchas actuales en torno a la reforma rural integral. Revista Interdisciplinaria De Estudios Sociales, (28). Recuperado a partir de https://ceiso.com.ar/ries/index.php/ojs/article/view/154
Correa Barrera, Valeria. 2025. ¿Cómo construir memoria histórica en medio de la guerra? Dos lugares de enunciación política entre las disputas políticas de la memoria en Colombia: la memoria oficialista del Estado (élites políticas-económicas) y la memoria subalterna de las víctimas a la luz de las crónicas de Alfredo Molano Bravo. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/23866
Piedrahíta, L. M., Pérez, D. X. M., Suárez, A. M. G., Cortés, A. F. M., Martin, C. J., Marín, C. A. M., Montaña, D. F., Barón, D. F. C., Romero, E. S., Fuentes, F. J. T., Blanco, J. A. M., Aldana, J. S., Puello-Socarrás, J. F., Torres-Henao, J. P., Aristizábal, S. P. N., & Nijmeijer, T. (2019). Las cuentas pendientes de la política de víctimas: Desarrollos y retrocesos en materia de restitución de tierras. In J. E. Álvarez (Ed.), El Acuerdo de paz en Colombia: Entre la perfidia y la potencia transformadora (pp. 239–264). CLACSO. https://doi.org/10.2307/j.ctvt6rknp.11
ABC del pasado, presente y futuro de la Ley de Víctimas, https://www.dejusticia.org/abc-del-pasado-presente-y-futuro-de-la-ley-de-victimas/
Agencia Nacional de Tierras, https://www.ant.gov.co/titulacion-rural-entregada
Corte Constitucional, Sentencia C-820 de 2012, https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-820-12.htm
Plan Nacional de Desarrollo: Colombia Potencia Mundial de la Vida, https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026
[1] https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/
[2] https://www.colectivodeabogados.org/el-desafio-del-cambio-la-disputa-continua-balance-del-tercer-ano-del-gobierno-en-materia-de-derechos-humanos/