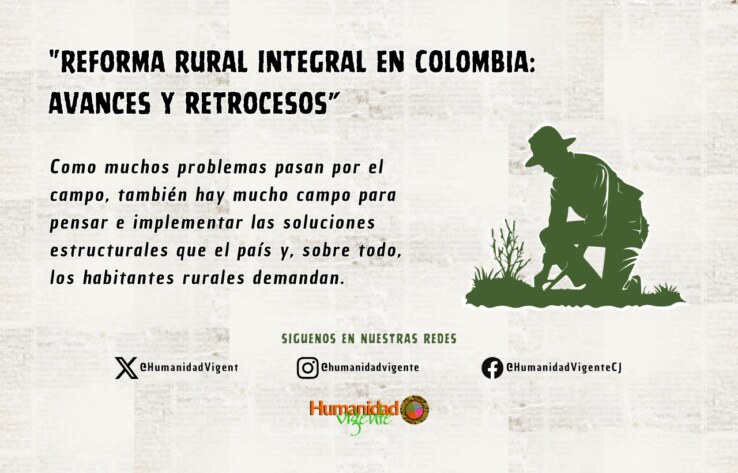Reforma Rural Integral en Colombia: avances y retrocesos
Como muchos problemas pasan por el campo, también hay mucho campo para pensar e implementar las soluciones estructurales que el país y, sobre todo, los habitantes rurales demandan.
Humanidad Vigente.
La Reforma Agraria en Colombia sigue siendo una promesa incumplida, pues su propósito central, que es entregar tierra a quienes la trabajan, a los campesinos, trabajadores agrarios y pueblos étnicos, está lejos de alcanzarse. La historia del acceso a la tierra en Colombia es, en gran parte, la historia del poder. Desde la invasión de los españoles en 1499, con Alonso de Ojeda a la cabeza, la tierra ha sido objeto de apropiación, concentración y despojo, estando estrechamente ligada al poder político y económico, y siendo una causa determinante de la exclusión, la violencia y la inequidad. Del mismo modo, las luchas que se han librado por el acceso a la tierra por parte de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes, también cuentan buena parte de su tragedia en términos de persecución y violencia que se ha ejercido contra ellas, mientras que el Estado, lejos de proponer soluciones, en esto de la tenencia de la tierra hace parte del problema.
En 1499, se dio por primera vez un despojo de sus tierras a los pueblos originarios por parte de los invasores, a través de mecanismos como las Capitulaciones de Santa Fé y las Cédulas Reales de la Corona española, que dieron visos de legalidad a esa espuria apropiación de los territorios. Esta ocupación estuvo acompañada de violencia, exterminio cultural y concentración de tierras en manos de encomenderos y colonos. Para 1754, con las Cédulas de San Lorenzo y de Ildefonso, y más tarde con la Ley 13 de 1821, se consolidó el paso de las cédulas, a los títulos de propiedad, estableciendo el principio de que toda tierra sin título era baldía, es decir, propiedad de la Nación, y, por tanto, vendible, lo cual significaba el despojo total de los territorios ancestrales a los pueblos originarios, pues claramente para ellos, ese sistema legal que se imponía les era totalmente ajeno y de propietarios y soberanos de toda la América, con simples “papelitos”, terminaron de esclavos en sus propias tierras. Por obra de la espada y de la cruz, su libertad soberana transmutó en horrenda esclavitud que acabó hasta con sus deidades.
Durante el siglo XX se registraron los primeros intentos de avanzar en lo que podríamos llamar la “reforma agraria”. El primero de ellos se dio con la expedición de la ley 200 de 1936 bajo el primer mandado de Alfonso López Pumarejo, conocida también como la “Ley de Tierras” con la cual se sentaron las bases conceptuales de la reforma agraria, se crearon jueces especiales para dirimir conflictos de tierras, se introdujo la idea de la función social de la propiedad de la tierra y la figura de la extinción del dominio cuando quiera que la tierra no fuera explotada, con lo cual se buscaba que no existieran tierras improductivas, obligando a sus propietarios a su explotación económica. Sin embargo, la apuesta por transformar la estructura del latifundio no se alcanzó y por el contrario, en los hechos se fortalecieron las relaciones sociales de la aparcería.
Esta ley tuvo una reducida aplicación ante la enconada oposición que encontró, lo que dio como resultado la expedición de la ley 100 de 1944, bajo el segundo mandato de López Pumarejo, la que dio al traste con los avances contemplados en la Ley 200, declarando de conveniencia pública los contratos de aparcería y, con ello se aseguró la sujeción del campesinado al terrateniente. El potencial de la ley 200 quedó como testimonio de la voluntad política de un gobierno que en apenas ocho años cambió de opinión, sin que la reforma agraria avanzara siquiera una hectárea.
Ya en el período de la violencia, el movimiento campesino e indígena que se venía fortaleciendo desde la década de los veinte y que presionó la expedición de la ley 200, prácticamente fue liquidado y los movimientos por la tierra volvieron a tener presencia finalizando la década del cincuenta. En efecto, como fruto de la presión social interna y de la Alianza para el Progreso a nivel internacional, se expidió la ley 135 de 1961, la que creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), también con la intención de obligar a los terratenientes a modernizar sus explotaciones y permitir un uso más adecuado de la tierra bajo la presión de aplicar la extinción de dominio por vía administrativa de predios inexplotados y la entrega de predios a los aparceros que las estuvieren trabajando. Al lado del INCORA también nacieron el Consejo Nacional Agrario (CNA), el Fondo Nacional Agrario (FNA) y la figura de procuradores agrarios, configurando así un nuevo aparato institucional para enfrentar la desigualdad agraria, así como a la institucionalización de la interlocución campesina con el Estado, a través de la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) (Machado y Suárez, 1999). En esta fase, por primera vez, se considera de gran importancia la opinión de los campesinos, por parte del Estado ya que no sólo contempló al campesino como un factor o elemento, sino también, como un actor que expone sus puntos de vista.
En 1967 nace la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la que aglutinó las demandas por Reforma Agraria alcanzando un gran crecimiento y con ella se institucionaliza la interlocución campesina con el Estado, (Machado y Suárez, 1999). En esta fase, el Estado considera por primera vez de importancia la opinión de los campesinos, ya que reconoció al campesinado como actor que del proceso y esto fue aprovechado por el presidente Lleras Restrepo a modo de presión para proponer su reforma agraria, que tomó forma con la Ley 1 de 1968, que facilitó los trámites, hizo énfasis en los predios inadecuadamente explotados y en la entrega de tierra a los aparceros que la trabajaban. Comenzando la década del setenta (1972), la ANUC es dividida y el gobierno de Misael Pastrana firmó con un sector de la misma conocida como línea armenia el pacto de Chicoral, una verdadera contra reforma agraria, mientras que se criminalizó al otro sector conocido como línea Sincelejo. Con dicho acuerdo, se hizo énfasis en el apoyo a los empresarios como factor determinante del desarrollo agrario, mientras que para los pequeños campesinos solo se contemplaban limitados programas de asistencia técnica.
Para la década de los años 80, el INCORA adquirió nuevos objetivos, ubicados en un contexto de violencia sociopolítica en el campo, como la pobreza y el desplazamiento forzado. A través de la Ley 35 de 1982, o “Ley de Amnistía”, se autorizó a la institución para negociar y comprar tierras con precios inferiores al avalúo comercial fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pero efectuando el pago en un menor plazo (Benítez, 2005). También debía ampliar y reforzar programas de adquisición y dotación de tierras, obras de infraestructura, programas agropecuarios de fomento, vivienda, crédito, asistencia técnica y capacitación. En los años 90, la acción del Incora se vio favorecida por medidas del Estado, a través de la Ley 30 de 1988, tales como la ejecución coordinada de distintos programas con entidades públicas, la creación de zonas específicas de reforma agraria, construcción de obras de infraestructura vial para acceder a dichas zonas, creación del Fondo de Capacitación y Promoción Campesina, avalúo de los predios por parte del IGAC —para determinar su valor comercial— e incremento de los recursos económicos del FNA (Mondragón, 2001).
En los años 90, se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria gracias a la expedición de la ley 160 de 1994, la cual establece el régimen de uso de la tierra en Colombia, constituyendo un pilar fundamental en la política agraria del país. Dicha norma promovía el acceso a la tierra para las personas campesinas mediante la adjudicación, compra subsidiada y dotación de predios rurales, a través de la acción del entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT). Algunos de los aspectos más relevantes de esta ley fueron la creación del Fondo Nacional Agrario, la definición de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) como medida de racionalización en la distribución de tierras, y la promoción de zonas de desarrollo empresarial con participación campesina, introduciendo criterios de vocación agropecuaria, promoviendo la formalización de la tierra como un mecanismo importante para el desescalamiento de la violencia, la reducción y superación de la inequidad por la tenencia de la tierra.
El periodo comprendido entre los años 2003 y 2010, se vio marcado por una reconfiguración institucional que promovió el Decreto 1300 de 2003, por medio del cual el INCORA fue suprimido y reemplazado por el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) y luego por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El objeto fundamental de esta institución bajo La Ley 1152 de 2007, es ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país. No obstante, persistieron los obstáculos estructurales: la extrema concentración de la tierra y la débil voluntad estatal de transformación territorial.
Con la expedición de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), fruto del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC – EP -, el Estado asumió por primera vez una política integral de restitución de tierras para reparar a las víctimas del conflicto armado. Se creó la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que empezó a identificar, documentar y judicializar casos de despojo y se propuso devolver parte de estas tierras, pero la restitución, no democratiza el acceso a la tierra en sentido estructural, ni equivale a una Reforma Agraria. Se trata de revertir, en el mejor de los casos, una contrarreforma hecha a sangre y fuego. En el año 2015, el INCODER fue liquidado. Sus funciones fueron repartidas entre varias agencias especializadas entre ellas: la Agencia Nacional de Tierras (ANT) – encargada de la administración de tierras, formalización y acceso; la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) – enfocada en asistencia técnica y proyectos productivos y, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) – para implementar programas en zonas afectadas por el conflicto. Estas entidades nacieron con el objetivo de cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC – EP en 2016, especialmente el Punto 1: Reforma Rural Integral (RRI). Entre sus principales componentes están: El Fondo de Tierras con 3 millones de hectáreas para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, la formalización de 7 millones de hectáreas de predios informales, la creación y ejecución de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para 170 municipios priorizados, la realización del Catastro multipropósito, la jurisdicción agraria, la participación campesina y el cierre de brechas estructurales en la ruralidad.
Según el último Censo Agropecuario (DANE, 2014), en Colombia, el 1% de las fincas más grandes posee el 81% de la tierra, mientras que el 70% de los predios más pequeños apenas accede al 5%. Esta realidad se agrava con el fenómeno del despojo armado: más de 10 millones de hectáreas fueron arrebatadas a campesinos y comunidades étnicas en medio del conflicto. Frente a esto, el actual gobierno pretende dar cumplimiento al acuerdo de paz de 2016, cuya meta es entregar 3 millones de hectáreas. Según datos de la Agencia Nacional de Tierras, a 2024 se han entregado cerca de 1 millón de hectáreas y formalizado alrededor de 2.5 millones. Aunque significativos, estos avances, se está lejos de cumplir las metas y de transformar estructuralmente la tenencia de la tierra en Colombia.
De acuerdo con lo anterior, el tema de la reforma agraria y su verdadera realización, está en la base de las posibilidades de superación del conflicto armado, al tiempo que debe avocar una serie de problemáticas asociadas a la tenencia de la tierra y a la trasformación estructural de su concentración casi absoluta. Como muchos problemas pasan por el campo, también hay mucho campo para pensar e implementar las soluciones estructurales que el país y, sobre todo, los habitantes rurales tanto demandan. El asunto no es solo de entregar parcelas a los campesinos, lo que de todos modos es muy importante, sino también superar el actual latifundio, cerrar la frontera agrícola, prevenir la deforestación, reubicar a las comunidades asentadas en zonas de PNN o en áreas frágiles de recarga hídrica, solucionar el problema de los cultivos de uso ilícito, incentivar y proteger la economía y subjetividad campesina, lograr la producción limpia de alimentos y prácticas agroecológicas sustentables con la protección del medio ambiente y el patrimonio hídrico.
Referencias:
Balcázar, A., García, J., Gómez, J. & Vargas, A. (2001). Tierra, conflicto y desarrollo rural en Colombia. Bogotá ILSA.
https://redalyc.org/articulo.oa?id=18400804
Franco, A., De los Ríos, 1. (2011). Reforma agraria en Colombia: evolución histórica del concepto. Hacia un enfoque integral actual. Cuad. Desarrollo. Rural. 8 (67): 93-119. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-14502011000200005&script=sci_arttext
Benítez Sociales, (21, M. (2005). Desplazamiento forzado y reforma agraria: análisis de la ley 35 de 1982. Revista de Estudios), 35–50.
http://scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-14502011000200005
DANE (2014). Censo Nacional Agropecuario. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Ley 135 de 1961. Reforma Social Agraria.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=74153&utm_source=
Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43043
Machado, A. & Suárez, C. (1999). Tierra en disputa: Reforma agraria y conflicto rural en Colombia. Bogotá: IEPRI.
Mondragón, H. (2001). La reforma agraria en Colombia: un debate inconcluso. Revista Javeriana, (373), 65–82.
http://www.scielo.org.co/pdf/cudr/v8n67/v8n67a05.pdf
Unidad de Restitución de Tierras (URT). (2023). Informe anual de avances en restitución. Bogotá: URT.
https://www.urt.gov.co/search/node?keys=informe+de+gestion+2023
Agencia Nacional de Tierras (ANT). (2024). Balance de gestión y cumplimiento del Acuerdo de Paz. Bogotá: ANT.